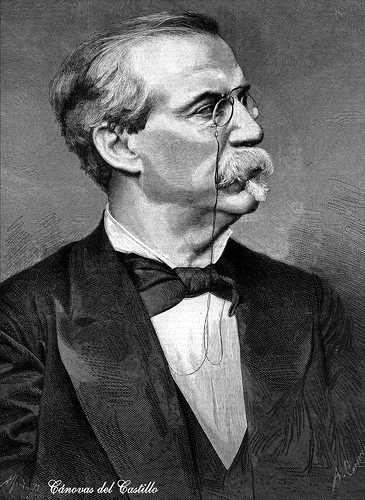El logotipo español de los Blue Jays

El logotipo de los Blue Jays de Toronto, el único equipo canadiense en las Grandes Ligas Norteamericanas de beisbol, fue diseñado por el español Paco Belsué, un aragonés de Jaca que murió en octubre de 2011 en la capital de Ontario. Éste es un dato desconocido en Canadá, perdido en la memoria de los viejos emigrantes españoles y rescatado hace una década por el periodista Ramón J. Campo en Heraldo de Aragón. Cada vez que le cuento a un torontiano que el logo de los Blue Jays lo hizo uno de mi pueblo recibo toneladas de incredulidad que a veces tienen el aspecto propio del cinismo; hacen que me creen pero realmente me compadecen. Pero es verdad; la imagen del pájaro mas entrañable de Canadá fue creada por un aragonés simpático, orondo y cachazudo que emigró a Toronto en 1968 en busca de nuevos horizontes profesionales.
Su amigo Juan Tudela había recibido una carta en la que pedían dibujantes españoles, cotizadísimos entonces en todas las agencias publicitarias, para trabajar en una película de dibujos animados. Ellos eran unos privilegiados en aquella España plomiza y sucia que se desperezaba con el desarrollismo industrial y los primeros turistas. Belsué, que diseñaba en una agencia zaragozana e imaginaba otros mundos sin dictadores, decidió atender aquella llamada de la prosperidad y establecerse en un remoto país que no era habitual receptor de la emigración española.
Comenzó a trabajar en la agencia Savage Sloan Ltd, que tiempo después recibiría el encargo de diseñar el logotipo del recién creado equipo de beisbol profesional de los Blue Jays de Toronto. El ambicioso proyecto fue a parar a la mesa de trabajo de Paco. Tenía que jugar con la imagen del blue jays, un popular pájaro azul, blanco y gris que abunda en toda la zona noreste de Norteamérica. Tras descartar unos cuantos bocetos dio con el definitivo; una combinación previsible pero eficaz del pájaro de marras, una pelota de beisbol y la hoja de arce, cómodo recurso para el toque patriótico. Así de sus manos y de su imaginación surgió el diseño del que con el tiempo se convertiría en uno de los logotipos más famosos y rentables de Canadá. El trabajo fue firmado por la agencia y la creatividad de Paco Belsué permaneció en el anonimato. Tan solo en la primera semana su creación generó diez millones de dólares de beneficio, aunque él sólo cobró su cheque semanal en la empresa, nada de royalties ni derechos de autor. Fue el artista anónimo para el logotipo más popular. En el libro “This side of Spain”, editado en los años 80, se relataba la actividad de la colonia española en el país y el autor se refería a Belsué asegurando que “su contribución a Ontario y Canadá ocupará un lugar en la historia del país”.
Hay que vivir en Toronto para entender la dimensión que tienen los Blue Jays y, sobre todo, para comprobar la inmensa popularidad de su logotipo, probablemente a la altura del de los Maple Leafs de hockey sobre hielo. Cuando con la primavera comienza la temporada de beisbol la imagen creada por Paco Belsué se incrusta en toda la ciudad y en todos los objetos de consumo cotidiano. Los Blue Jays es el único equipo no estadounidense que ha ganado las Series Mundiales, lo hizo en dos ocasiones consecutivas en 1993 y 1994, hito que aparece en los libros de historia del país con letras de forja. El Rogers Center, el formidable estadio en el que juega, constituye junto a la CN Tower los dos iconos más emblemáticos del skyline de Toronto.
Desde que Paco diseñó aquel primer logo los Blue Jays lo han modificado en numerosas ocasiones para adaptarlo a las tendencias de diseño de cada época y hacer caja con el merchandising. Pero los aficionados reivindicaban el original y seguían comprando las camisetas y las gorras con su estampa, así que el club decidió hace dos temporadas recuperarlo como emblema de marca del equipo, el único que ahora lo identifica.
El diseñador aragonés realizó otros trabajos para firmas tan relevantes como American Express o Benson & Hedges pero nunca pasó de ser un talentoso, discreto y eficiente diseñador gráfico que hizo ganar millones de dólares a su agencia y a sus clientes. En el camino dejo de ser Paco y se convirtió en Frank aunque sus correos electrónicos siempre los firmaba con un “Paco de Jaca”. Sospecho que la vida no le trató demasiado bien, su carrera profesional pese a todo no fue ni exitosa ni deslumbrante. Se prodigó en agencias y en trabajos poco edificantes y su creatividad se fue consumiendo lánguidamente, a la velocidad desquiciante y cruel de la decadencia. Lo conocí hace diez años en la etapa postrera de su vida, cuando ya jubilado residía en un adosado de dos plantas en el populoso barrio de “Greekville”, al sur de Toronto. La entrada estaba presidida por un gran cuadro suyo de la peña Oroel, la montaña de Jaca, y otros bocetos de pintorescos rincones de su memoria infantil. Hay modestias que duelen y otras dignifican; la que vestía su casa era de las últimas.
Hablamos mucho entonces de nuestro pueblo, del que él había conocido y abandonado medio siglo antes y del que yo pregonaba ahora como un heraldo de buenas nuevas. Las suyas eran memorias vibrantes y fértiles de una vida que se precipitaba al desenlace final después de despojarse de toda la fruslería; parecían haber estado atoradas durante siglos. Escribí un artículo sobre nuestro encuentro para una revista española y nunca más nos volvimos a ver. Él me enviaba de vez en cuando, cada vez más espaciados, correos con ocurrencias, diseños o enlaces a páginas en las que se documentaba alguna conjura mundial en la que siempre estaban implicados los judíos. Creo que lo que le dio vida en sus últimos años fue la constatación de que había que estar alerta ante todas las conspiraciones que se construían a nuestro alrededor para dominar el mundo.
Pocas semanas después de instalarme en Toronto, en octubre de 2011, uno de sus sobrinos me escribió para decirme que Paco acababa de morir. Quiero pensar que el destino obró de esa manera nada caprichosa, con determinismo; se iba ahora que ya había llegado a Toronto otro jacetano para sustituirlo.