Olvido
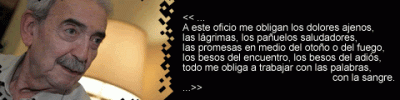
Llevo días de mucho trajín y apenas he podido dedicar unos minutos a echarle agua al blog. Siento esta pequeña falta de responsabilidad con mis compromisos. Lo cotidiano frecuentemente acaba devorando estos pequeños gestos carentes de solemnidad pero que tienen un poderoso valor terapéutico. He leído varias cosas estos días que me han llamado la atención, y ninguna tiene que ver con el conflicto interno del PP, que dista poco del que pueda tener la Pantoja con el Muñoz o el hijo de la primera con su variada troupé. En esencia son lo mismo, es decir; nada.
Escuché a Juan Gelmán el miércoles en la entrega del Cervantes. Estos argentinos tienen poesía en su fonética, no necesitan mucho más para encandilar al personal. Luego, si construyen hermosos edificios sintácticos como los que diseña el poeta, apenas un suspiro les separa de la excelencia. Es sorprendente este país. Algunos de sus hijos han aportado a la humanidad un puñado de las creaciones literarias más bellas y perfectas de la historia. Borges, Cortazar, Aira o Sábato han hecho de Argentina esa onírica tierra que pervive como un sueño frustrado en el imaginario de muchos españoles.
Es la misma tierra capaz de colapsar la razón con infaustos brotes de violencia colectiva surgidos habitualmente del germen de las bajas pasiones que suele ser el fútbol. Algún psicoanalista (argentino seguro), dijo una vez que este trastorno bipolar nace de la oscura noche de la dictadura militar. Es una teoría más, pero tiene sentido. La violencia sólo genera más violencia, y la represión un dolor eterno. El subconsciente guarda en muchas ocasiones lo peor de nosotros mismos y sólo es necesaria una espita para que brote con la fuerza con que lo hace a veces.
En realidad quería acabar hablando de Gelman pero algunas de las cosas que dijo en su discurso tienen mucho que ver con lo escrito anteriormente. El poeta habló del olvido y de la injusticia de su imposición. Como escribió Benedetti, el olvido está lleno de memoria y por mucho que unos se empeñen en enterrarla nada será posible mientras no exista la voluntad del perdón. Y nadie, que yo sepa, lo ha pedido todavía. Estoy leyendo estos días la biografía que Santiago Carrillo ha escrito de ese poliédrico personaje que era La Pasionaria. El autor recuerda la profunda convicción de la líder comunista sobre la necesidad de cerrar y olvidar las heridas del pasado para construir la incipiente democracia española. Este argumento, que lo he escuchado hasta la náusea en los últimos meses, probablemente fue el alto precio que tuvieron que pagar hace treinta años los perdedores de la guerra civil para recuperar el sistema democrático y cerrar la etapa más sombría de la reciente historia de España. Olvidar para volver a ser libres. Pero treinta años después, las nuevas generaciones de españoles nacidos en democracia (muchos los nietos de los represaliados), han convenido que ha llegado el momento de cerrar de una vez por todas la transición. Gelman habló de ello el miércoles y dijo algo certero y desolador: “esa clase de olvido es imposible”.
He celebrado hace dos años, [...] mi llegada a una España que no acepta las aventuras bélicas y que rompe clausuras sociales que hieren la intimidad de las personas. Hoy celebro nuevamente a una España empeñada en rescatar su memoria histórica, único camino para construir una conciencia cívica sólida que abra las puertas al futuro. Ya no vivimos en la Grecia del siglo V antes de Cristo en que los ciudadanos eran obligados a olvidar por decreto. Esa clase de olvido es imposible. Bien lo sabemos en nuestro Cono Sur.
Para san Agustín, la memoria es un santuario vasto, sin límite, en el que se llama a los recuerdos que a uno se le antojan. Pero hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron. Pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañero de trabajo, alimentan preguntas incesantes: ¿cómo murieron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde está la verdad, su verdad? La nuestra es la verdad del sufrimiento. La de los asesinos, la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad dos veces.
Enterrar a sus muertos es una ley no escrita, dice Antígona, una ley fija siempre, inmutable, que no es una ley de hoy sino una ley eterna que nadie sabe cuándo comenzó a regir. “¡Iba yo a pisotear esas leyes venerables, impuestas por los dioses, ante la antojadiza voluntad de un hombre, fuera el que fuera!”, exclama. Así habla de y con los familiares de desaparecidos bajo las dictaduras militares que devastaron nuestros países. Y los hombres no han logrado aún lo que Medea pedía: curar el infortunio con el canto.
[...] Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular.



